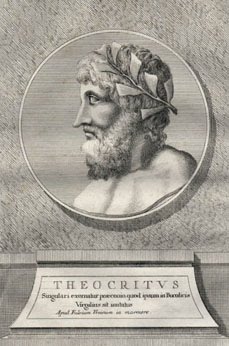 Teócrito (Siracusa ca. 300 a. C.– ca. 260 a. C.)
Teócrito (Siracusa ca. 300 a. C.– ca. 260 a. C.)
Poeta griego, máximo representante de la poesía bucólica. Las noticias sobre su vida son escasas y provienen de sus obras, unas pocas líneas de la Suda, una biografía, los escoliastas y un breve epigrama de la Antología Palatina. Ahí dice que es de Siracusa y en los Idilios 14, 15 y 17 hay referencias al reinado de Ptolomeo II Filadelfo (ca. 283–246 a. C.), por lo que cabe datar su actividad literaria a partir de finales de la década de 280 a. C. y se extendería hasta mediados del siglo. Los ambientes que recrea son de Sicilia y sur de Italia (Idilios 4, 5, y 6), Cos (7) y Alejandría (15, 17). Autor de unos idilios, de los que se han conservado treinta, aunque ocho son espurios, unos son poemas bucólicos de tema erótico con escenas campestres y de pastores, otros son himnos y narraciones mitológicas, y otros, mimos, a los que hay que añadir 22 epigramas en dísticos elegíacos, conservados en la Antología griega.
La aparición de obras dedicadas a la traducción de Teócrito en español es tardía, ya que hay que esperar hasta finales del siglo XVIII para encontrar la primera, de José Antonio Conde. No era un autor desconocido en el Renacimiento español, pero muy probablemente de manera indirecta. Hay que tener en cuenta las reticencias de la época sobre el estudio del griego a causa de la interpretación de la versión griega de los textos sagrados en la época de la Reforma. Por ello sería conocido por traducciones latinas y, además, de manera parcial, ya que las principales obras de la literatura pastoral europea de la época están más próximas a la poesía de Virgilio que a los idilios de Teócrito.
Los primeros traductores de Teócrito al español son poetas, para los que es más importante la calidad poética que la fidelidad de la traducción. Es la línea que sigue la primera traducción al español del idilio VI de Esteban Manuel de Villegas, a comienzos del siglo XVII, en Las eróticas o amatorias, publicado en Nájera 1617, en el libro II, al que denomina Eidilios, que es el libro segundo de la segunda parte de las Eróticas, donde aparece como idilio III una traducción muy libre en octavas reales del idilio VI. Sin ser traducción hay que mencionar las Notae in Theocritum del deán de Zaragoza Manuel Martí, donde realiza conjeturas al texto, corrige traducciones e interpretaciones que considera incorrectas, revisa las lecturas de los manuscritos y se ocupa de cuestiones literarias y de realia.
Hay noticias de una traducción al latín de Esteban de Arteaga, jesuita expulso instalado en Italia, y también quedan de otra del jesuita también expulso Joaquín Pla, que tampoco se ha conservado. De la misma época es Cándido María Trigueros, traductor de tres idilios, dos de ellos publicados con seudónimo en Poesías de Melchor Díaz de Toledo. Poeta del siglo XVI hasta ahora no conocido (Sevilla, Vázquez y Compañía, 1776): idilio XIX (El amor ladrón de colmenas, «paráfrasis o imitación casi literal»), en un manuscrito de la Biblioteca Colombina, de Sevilla; idilio XXI (Los pescadores, «Idilio escrito en lengua griega por Teócrito y romanzado por M. Díaz de Toledo», en las pp. lxv-lxx de sus Poesías, y el idilio XXXIII (Sobre Adonis muerto, «cantinela de Teócrito griego romanzada por M. Díaz de Toledo»), en las pp. lii-liv de sus Poesías. En los enunciados explica los criterios diferentes seguidos en su traducción, el primero ceñido al texto, mientras que en los otros dos busca cierto efectismo alejándose en ocasiones de la literalidad del original griego.
Algo posterior es Juan Meléndez Valdés, quien informa en una carta a Jovellanos de dos traducciones de Teócrito, una perdida, pero la otra, el idilio XX (El vaquero), conservada en la edición de L. A. de Cueto de Poetas líricos del siglo XVIII (M., Rivadeneyra, 1871). Esta traducción se ajusta al texto griego en un español elegante sin ninguna concesión a criterios morales o estéticos, en versos endecasílabos no rimados, y fue alabada por Menéndez Pelayo.
La primera traducción de los idilios de Teócrito al español, aunque no completa, es la de los Idilios de Teócrito, Bion, y Mosco, traducidos de griego por José Antonio Conde, Doctor en ambos Derechos de la Universidad de Alcalá (M., Benito Cano, 1796). Los idilios X (Los segadores) y XI (El cíclope), aparecen publicados también en la Historia universal de Cesare Cantú (tomo IX, documentos, M., 1858). Comprende veintitrés idilios y los epigramas y faltan los idilios XIV–XVII, XXII, XXIV y XXV según la numeración actual. Del mismo año y editor es otra edición de Conde que incluye también a Anacreonte: Poesías de Anacreon, Teócrito, Bion y Mosco. Es una traducción en verso blanco bastante fiel al original, que en numerosas ocasiones resulta prosaica, al traducir de manera muy literal. Menéndez Pelayo es bastante crítico con esta traducción.
Medio siglo después apareció la traducción del idilio XV (Las siracusanas) de Salvador Costanzo, que aparece en dos obras suyas, en la Historia universal (M., Mellado, 1855, tomo III, 2.ª parte) y en el Manual de literatura griega (Mellado, 1869). Es una traducción en prosa, con notas la del Manual de literatura griega, apegada al texto griego, que intenta reproducir el tono jocoso y de lengua conversacional de ciertos pasajes, sin concesiones a recursos de erudición ajenos al texto.
De la misma época es la traducción de Jenaro Alenda, bibliotecario de la Biblioteca Nacional de España, aunque también se dedicó a la enseñanza. Tradujo solamente el mencionado idilio XV (Las siracusanas), aparecido en el n.º 46, de 21 de agosto de 1858, de la Revista de Instrucción Pública, Literatura y Ciencias, y retomado por C. Cantú en su citada Historia Universal (tomo IX, documentos); y más tarde, en su obra póstuma Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España (M., Sucesores de Rivadeneyra, 1903). En esta segunda versión Alenda introduce variantes con relación a la anterior: es una traducción en verso, pero ceñida al texto griego, en donde intenta reflejar el tono conversacional del original. Menéndez Pelayo la califica de «bellísima».
Por su parte, el propio Menéndez Pelayo es autor de la traducción de dos idilios, el II (La hechicera), recogido en sus Estudios poéticos (M., Imprenta Central, 1878) y el XXVII (Oaristys), que no se considera de Teócrito, que se encuentra en el volumen Odas, epístolas y tragedias (M., Pérez Dubrull, 1883). Su versión de La hechicera está en verso en un español rítmico, al igual que Oaristys, pero se aleja del original griego en bastantes pasajes, incluso no traduce algunos versos por escrúpulos morales.
Los poetas mexicanos José Joaquín Pesado y Luis Gonzaga Ortiz hacen sendas recreaciones poéticas, más que traducciones, del idilio XI (El cíclope): la de Pesado apareció entre sus Poesías originales y traducidas (Veracruz–Puebla–París, 1885), y la de Ortiz en su obra Ayes del alma (México, 1872).
La primera traducción completa de Teócrito al español es la del arzobispo Ignacio Montes de Oca y Obregón, titular de varias diócesis en México y miembro de la Arcadia Romana con el nombre poético Ipandro Acaico, con el que en ocasiones firma. Publicó en 1877 Poetas bucólicos griegos (México, Ignacio Escalante), en verso, con notas explicativas, críticas y filológicas. La obra formó luego parte, con el mismo título, como tomo XXIX de la Biblioteca Clásica (M., Imprenta Central a cargo de V. Saiz, 1880), con reedición en 1910. Su traducción tiene una versificación ágil, de manera que su lectura resulta amena. Como él mismo informa, sigue la edición de Jean–François Boissonade, publicada en París en 1823. No es una traducción literal, sino con concesiones a la estética y muchas a la moral. Por ello omite en su totalidad los idilios XII, XXVII y XXIX. Aparte de la valoración estética del texto, que es positiva, en bastantes ocasiones se aleja del original por esos prejuicios morales, de manera que, por ejemplo, en el idilio II (La hechicera), convierte a los amantes en matrimonio y en el idilio XIII elimina toda referencia a la homosexualidad.
Ya en el siglo XX, pero sin fecha de publicación, aunque en el catálogo de la editorial figura 1918, se publica la versión en español del original francés de Leconte de Lisle, de Idilios y epigramas, Tirteo, Odas anacreónticas, obra de Germán Gómez de la Mata (Valencia, Prometeo). Por su parte, dependiente de la versión francesa de Philippe–Ernest Legrand Bucoliques grecs. Tome I. Théocrite (1925) es la de Juan B. Bergua, que aparece, junto con otras traducciones de autores griegos, en el volumen La Grecia clásica (M., Ediciones Ibéricas, 1969). Una traducción en prosa muy ceñida al texto griego es la de Idilios, acompañada de notas, obra de Antonio González Laso (M., Aguilar, 1964). La única pretensión de la misma es la de servir de ayuda a los estudiantes que se acercan a este autor por primera vez, con una presentación sencilla del mismo y sin aparato erudito.
En 1970 se publicó el volumen Bucólicos y líricos griegos, versión directa del griego por el jesuita Rafael Ramírez Torres (México, Jus). Abarca, además de Teócrito, a la totalidad de los líricos griegos y no aporta nada desde ningún punto de vista, con errores y con una traducción bastante alejada del original. En 1975 Manuel Fernández Galiano establece una metodología para la traducción en versión rítmica de los bucólicos griegos y la aplica al idilio XI de Teócrito, El cíclope, y posteriormente a los idilios I–XII, XIV, XV, XIX, XX, XXIII y XXVII, y a otros textos poéticos griegos y latinos. El objeto de estos trabajos es acercarnos a pautas rítmicas que de alguna manera evoquen las de los textos originales. En la posterior (M., Gredos, 1978) Antología Palatina (epigramas helenísticos), incluye versiones de epigramas de Teócrito, aplicando la misma metodología.
Por último, en 1986 aparecen dos traducciones de Teócrito, la de Máximo Brioso Sánchez, Bucólicos griegos (M., Akal), y la de Manuel García Teijeiro y M.ª Teresa Molinos, Bucólicos griegos (Gredos). Son traducciones en prosa y parten de la edición de Gow (1952). Brioso presenta una introducción extensa y a continuación las traducciones de los treinta idilios de Teócrito, los fragmentos, los epigramas y la Siringa, a los que siguen las traducciones de los poemas de Mosco y Bión, para acabar con el texto de A Adonis muerto, el del Papiro de Viena, unos Poemas figurados y un índice temático. El libro de García Teijeiro y Molinos tiene también una amplia introducción, a la que sigue la traducción de los idilios de Teócrito, los fragmentos de Berenice y los Poemas figurados. No incluyen los epigramas, para lo que remiten a la traducción de Fernández Galiano de la Antología Palatina, ya citada. Siguen las traducciones de los textos de Mosco y Bión y un índice temático. A pesar de las coincidencias, el resultado es diferente en cada una de estas obras. En ambos casos se pretende la fidelidad al texto griego, sin la búsqueda de efectos rítmicos o recursos poéticos ajenos al propio texto, pero ante un mismo pasaje vemos que por lo general la traducción de Brioso se ciñe más al orden de palabras del griego, mientras que la de García Teijeiro y Molinos es algo más libre, sin alejarse del original, en aras de una mayor fluidez expresiva.
En catalán tenemos la obra Teòcrit, Idilˑlis I–II, en edición de Josep Alsina (B., Fundació Bernat Metge, 1961–1963), con una buena traducción en prosa en una lengua fluida y apegada al original. Recientemente ha aparecido Poesia bucòlica grega (Teòcrit, Moscos, Bió, poemes figuratius), con versión de Àngel Martín e introducción de Jaume Pòrtulas (Martorell, Adesiara, 2021).
Bibliografía
Miquel Batllori, La cultura hispano–italiana de los jesuitas expulsos: españoles–hispanoamericanos–filipinos, Madrid, Gredos, 1966.
Theodor S. Beardsley, Hispano–Classical Translations printed between 1482 and 1699, Pittsburgh (PA), Duquesne University Press, 1979.
Leopoldo Augusto de Cueto, Poetas líricos del siglo XVIII, Madrid, M. Rivadeneyra, 1871 (BAE, LXIII).
Manuel Fernández Galiano, «Sobre un ensayo de versión rítmica de los bucólicos», Helmántica 26 (1975), 161–175.
Manuel Fernández Galiano, Títiro y Melibeo. La poesía pastoril grecolatina, Madrid, Fundación Pastor de Estudios Clásicos, 1984.
Guillermo Galán Vioque, «Teócrito en el siglo XVIII: las traducciones de los bucólicos griegos de Cándido María Trigueros», Bulletin of Hispanic Studies 85 (2008), 487–511.
Luis Gil, «El Humanismo español del siglo XVI», Estudios Clásicos 51 (1967), 209–297, esp. 246–256.
Luis GIL, «Notae in Theocritum», Cuadernos de Filología Clásica 11 (1976), 19–52; reimpreso en L. Gil, Estudios de humanismo y tradición clásica, Madrid, Universidad Complutense, 1984, 315–346.
S. F. Gow, Teocritus. Ed. y trad., Cambridge, University Press, 1952, 2 vols.
Leonard Grant, Neo–Latin Literature and Pastoral, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1965.
David M. Halperin, Before Pastoral: Theocritus and the Ancient Tradition of Bucolic Poetry, New Haven–Londres, Yale University Press, 1983.
Bonifacio Hompanera, «Bucólicos griegos y sus imitadores en España», Ciudad de Dios 62 (1903), 200–208 y 629–640, y 63 (1904), 114–122 y 191–196.
Thomas K. Hubbard, «“Simple Theocritus” from the 16th to 18th Centuries» en P. Kyriakou, E. Sistakou & A. Rengakos (eds.), Brill’s Companion to Theocritus, Leiden–Boston, Brill, 2021, 769–788.
Marcelino Menéndez Pelayo. 1952–1953. Biblioteca de traductores españoles I y III, Madrid, CSIC.
Jesús M.ª Nieto Ibáñez, «La versión del idilio XIX de Teócrito de Cándido María Trigueros en la tradición bucólica y anacreóntica del siglo XVIII», Cuadernos Dieciochistas 9 (2008), 193–210.
Antonio Lillo
